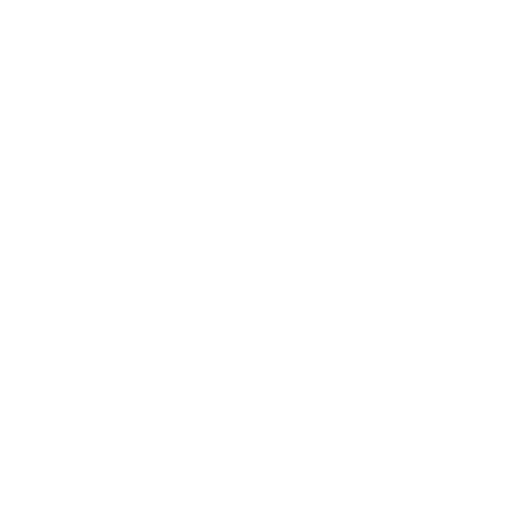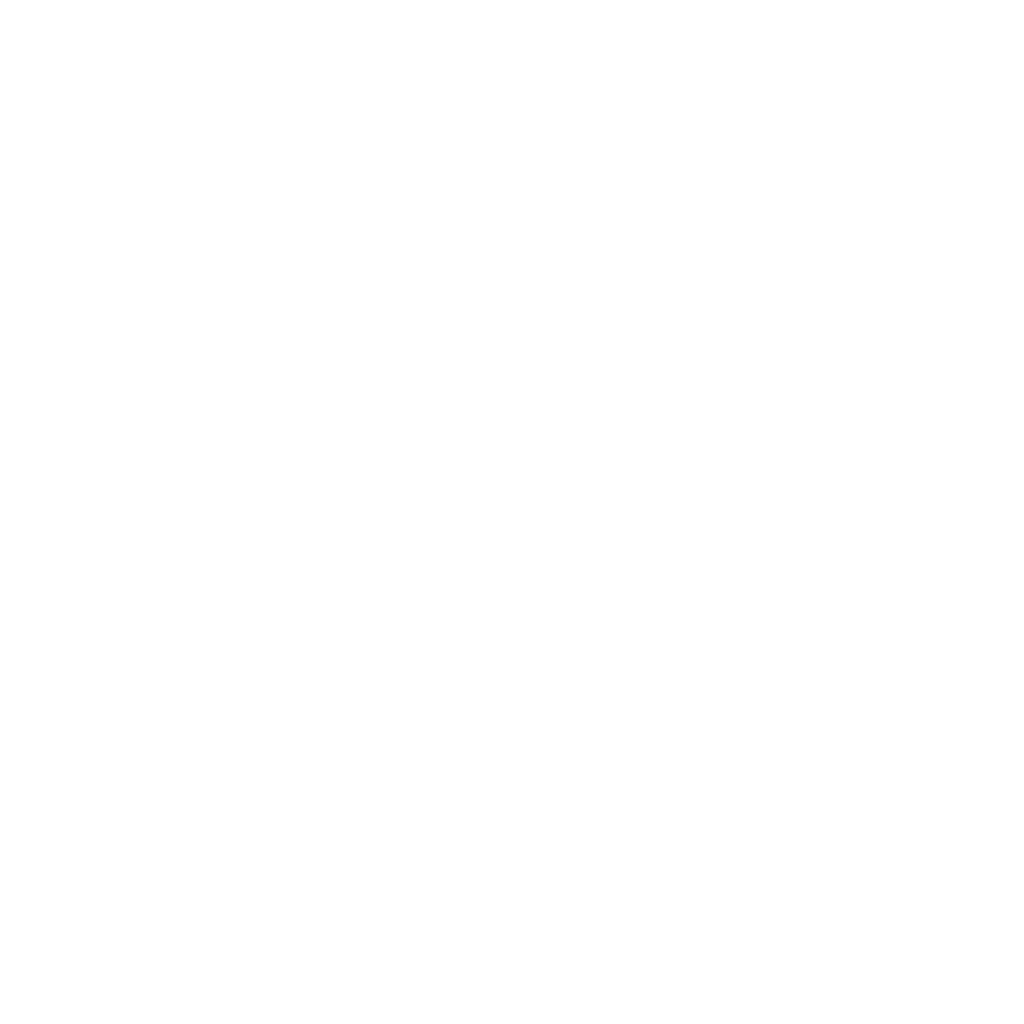Ella se llamaba Giselle, pero eso no importa porque todos los nombres son máscaras, y en Buenos Aires nadie se llama como en realidad es. Acá no hay realidad sino un escenario gigante y nosotros, los actores, los que vivimos entre bambalinas. Giselle danzaba porque no sabía hacer otra cosa. Atrapada entre el mármol frío del Teatro Colón y las luces, esas luces que queman los ojos, pero te hacen sentir que existís.
Giselle no necesitaba bailar para los demás. Su público era una ilusión. Se movía como el humo que sale de un cigarrillo a las cuatro de la mañana en un bar de San Telmo, descalza, con los pies rotos y la cabeza llena de música que nadie más oía. Y cuando la orquesta del teatro tocaba, ella no estaba ahí, sino en otra parte, volando, porque las alas que no se ven son las que más duelen cuando te las cortan.
Y apareció él, claro. Siempre aparece alguien, ¿no? Álvaro, pero podría haberse llamado cualquier cosa. Un pibe bien vestido, de esos que nacen con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa que no les pertenece. Entraba al teatro como si fuera a un funeral, con ese aire de superioridad que te da saber que no tenés que hacer nada para que el mundo te aplauda. Él no entendía nada, pero le gustaba lo que veía. Y lo que veía era ella.
Primero fue una mirada, luego las flores, después las palabras. «Sos increíble», le decía. Y ella sonreía, porque sabía que no lo era. «Voy a dejar todo por vos», le prometía. Pero a Giselle las promesas le importaban, sabía que al final, todos las rompen.
Se encontraron en los rincones oscuros del teatro, donde el silencio es tan profundo que podés escuchar cómo cruje el corazón. Cada vez que se besaban, el mundo dejaba de girar, pero solo por un segundo. Y ese segundo era todo lo que necesitaban para creer que el caos no los iba a tragar. Porque el caos siempre está ahí, esperando.
Pero esto es Buenos Aires, y en esta ciudad los finales felices no existen. Siempre hay una tormenta en el horizonte, una lluvia de mala suerte que te moja justo cuando no traés paraguas. Y la tormenta, esta vez, se llamaba Ines. La «otra». Porque siempre hay otra, ¿no? Giselle lo sabía, lo había sabido desde el principio, pero igual se dejó llevar. Porque el amor, cuando se mezcla con el arte, es más peligroso que la locura.
Ines entró al teatro una noche, con sus tacos sonando como disparos sobre el mármol. «Es mío», le dijo a Giselle, sin levantar la voz. «Siempre lo ha sido». Y eso fue todo. No hubo gritos, ni llantos, ni escenas de telenovela. Solo una verdad tan fría como los espejos del camarín. Una verdad que dolía más que cualquier caída desde el escenario.
Esa noche, Giselle bailó por última vez. O eso dicen. Porque en este teatro, las historias son como las canciones: no terminan nunca, se repiten una y otra vez hasta que ya no sabés si las viviste o las soñaste. Subió al escenario, hizo su última pirueta y dejó que el peso del mundo la aplastara. Nadie la vio caer, pero todos sintieron el golpe.
Álvaro siguió con su vida, o algo así. Volvió al teatro, porque no sabía hacer otra cosa. Se sentaba en la misma butaca, mirando el escenario vacío, esperando que algo –no sabía bien qué– ocurriera. Pero el tiempo pasa, y la ciudad sigue girando, aunque vos te quedes quieto.
En las noches más oscuras, cuando las luces del Colón están apagadas y la ciudad duerme o finge dormir, se escucha algo. No son las notas de un bandoneón ni los pasos apurados de la gente que corre hacia el último colectivo. Es otra cosa. Una música suave, casi imperceptible, que viene desde las profundidades del teatro. Los pocos que la escucharon dicen que, si te acercás lo suficiente, podés ver a las Wilis.
¿Quiénes son las Wilis?, las chicas que, como Giselle, murieron de amor. Mejor dicho, de desamor. Las que confiaron en promesas vacías y terminaron con el corazón hecho trizas. Son sombras que nunca descansan, siempre bailando, pero ya no lo hacen para nadie, danzan para sí mismas, para recordarse que alguna vez existieron. Y lo hacen con una furia que atraviesa los mármoles, como si sus pies golpearan la tierra para no desaparecer del todo.
Las Wilis odian a los hombres como Álvaro. A esos que juegan con los sentimientos ajenos, a los que prometen sin saber lo que dicen, a los que son todo y no son nada. Si uno de ellos se cruza en su camino no lo perdonan. Lo atrapan en su danza interminable, lo llevan hasta el borde de la locura y lo hacen bailar hasta que no puede más. El castigo es seguir bailando, aunque ya no te queden fuerzas, aunque el cuerpo se te caiga a pedazos. Así pagan los que traicionan al amor.
Álvaro, aunque no lo sabe, está marcado. Un día de estos, cuando salga del teatro solo, caminando por Corrientes como si el mundo no pudiera tocarlo, las Wilis lo van a encontrar. Y cuando pase, ya no habrá más funciones para él. Solo quedará la música, esa que no deja de sonar, esa que te arrastra aunque no quieras seguir el ritmo.
Porque Buenos Aires, como las Wilis, nunca olvida. Y en esta ciudad, muchos, estamos destinados a bailar, aunque ya no sepamos por qué.